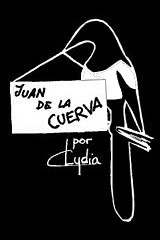El 2 de marzo de 1969 voló por primera vez el avión que más tarde se convertiría en uno de los iconos del siglo XX. Los humanos lo bautizaron Concorde (a pesar de que a su alrededor siempre ha habido bastante discordia, cómo no, por cosas tan absurdas como si su nombre debía terminar o no con la letra e). Aunque no fue el primer avión supersónico (SST), ya que el ruso Tu-144 se le adelantó, sí fue el único en ser utilizado con relativo éxito comercial. Y en convertirse en un símbolo. A pesar de que había varios aviones Concorde, los humanos siempre se refirieron a él como el Concorde, como si sólo hubiera uno. Fue desarrollado conjuntamente por los franceses y los británicos, y se convirtió en un símbolo nacional en ambos países (provocando, por supuesto, unas cuantas discusiones entre Francia e Inglaterra sobre si el avión era más francés o más británico).

El caso es que el Concorde era muy diferente al resto de los aviones comerciales. Volar en régimen supersónico planteaba una serie de problemas que no se dan en subsónico y que dieron bastantes dolores de cabeza a los ingenieros humanos. Por ejemplo, el hecho de que en vuelo supersónico el centro de presiones del avión se desplaza. Para que el avión vuele equilibradamente, el centro de presiones debe coincidir con el centro de gravedad. Si el avión se diseñaba de manera que ambos coincidieran en subsónico, en supersónico no lo hacían. Esto fue solucionado reduciendo al mínimo el desplazamiento del centro de presiones con un buen diseño de las alas, y haciendo que el combustible de los tanques se desplazara al cambiar de régimen, moviendo el centro de gravedad hasta que el avión volaba equilibrado.

El calentamiento debido a la onda de choque también era algo a tener en cuenta. Durante el vuelo, el morro del avión alcanzaba temperaturas de más de 100 ºC. Debido al límite de resistencia al calor del aluminio con el que estaba construido, su velocidad de vuelo quedaba limitada a Mach 2, siempre que fuera pintado de blanco. Otros colores habrían hecho que se calentara aún más, exigiendo velocidades de vuelo más lentas. Esto hizo que, por una vez, los humanos fueran discretos a la hora de pintar estos aviones (aunque hubo alguna ocasión en que no pudieron resistir la tentación de utilizarlo como valla publicitaria).

Otra cuestión de gran importancia era la altitud de vuelo, mucho mayor que en el caso de los aviones subsónicos. Un avión comercial convencional vuela a unos 30000 pies (10000 metros), mientras que la altitud de crucero del Concorde doblaba esa cifra. Esto hacía que pudiera apreciarse la curvatura terrestre desde sus ventanas, y que el color del cielo se oscureciera hasta casi el negro espacial. También implicaba graves problemas de seguridad derivados de la mayor diferencia de presiones entre el exterior y el interior del avión, y de la mayor cantidad de radiación solar recibida, que debía ser monitorizada.

Pero no sólo era distinto del resto de los aviones comerciales. El hecho de que se buscara en él la máxima eficiencia también lo apartaba de la mayoría de los aviones supersónicos. Era capaz de volar en «supercrucero», es decir, de mantener el vuelo supersónico de forma continua sin ayuda de los postcombustores, algo que muy pocos aviones pueden hacer. Sus motores estaban diseñados para volar a Mach 2 con el máximo rendimiento, en especial las tomas de entrada, que cambiaban en función de la velocidad de vuelo.


Quizá la característica que más llamaba la atención era su morro articulado (droop-nose), consecuencia directa de la forma en delta de sus alas. Dicha configuración alar obligaba a que el avión despegara y aterrizara con un gran ángulo de inclinación, lo que, de no ser por la articulación del morro, que les quitaba el mazacote de en medio, hubiera impedido que los pilotos vieran la pista.

La mayoría de los humanos vuelan para llegar a algún lugar. En el caso del Concorde, lo de llegar a los sitios era secundario; el mayor atractivo para la mayoría de la gente era el vuelo en sí mismo. Volar en él era bastante caro, pero había quien se pasaba la vida ahorrando sólo para conseguirlo (aquí, el testimonio de un pasajero que pudo finalmente realizar su sueño).


Sin embargo, el avión no era demasiado rentable. Su primer y único accidente en 30 años de servicio, en París en julio del 2000, hizo aterrizar a toda la flota para hacer modificaciones en los aviones y evitar otros accidentes similares, pero la percepción general del Concorde había cambiado (los humanos son así). Ya no era «el avión más seguro del mundo». Más tarde, cuando acababan de volver a entrar en servicio, en septiembre de 2001, a algunos humanos más pirados que el resto se les ocurrió que sería una gran idea estrellar unos cuantos aviones llenos de pasajeros contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Aquello tuvo graves repercusiones en todo el mundo, en particular para el tráfico aéreo, y los vuelos del Concorde se resintieron muchísimo. Desde aquel momento, la sentencia de muerte estuvo firmada. En el año 2003, tanto British Airways como Air France retiraron sus Concordes del servicio.

Y de momento no hay ningún avión que lo sustituya, así que ya no se puede llegar a los lugares «antes de haber salido» (eslogan que British Airways blandía en referencia al vuelo Londres-Nueva York). Hay algún proyecto de SST comercial en desarrollo, propulsado con hidrógeno y con velocidades de crucero de Mach 4 en adelante. Aunque, en mi opinión, al menos al prototipo, le falta el sex-appeal del Concorde.

Sólo uno de los Concordes de Air France permanece ahora en las condiciones adecuadas para volver a volar. La mayoría se exhiben en distintos museos alrededor del mundo. Y otros han sido divididos en lotes de piezas y serán subastados después de este verano. Si tenéis pasta y os dais prisa a lo mejor podéis conseguir una pequeña pieza del mito. No parece un fin muy digno para un avión que era sinónimo de elegancia, glamour y rapidez, un símbolo nacional y esas cosas… pero así son los humanos. Si les pones dinero delante, olvidan todo y se lanzan a por él como buitres (sin ánimo de ofender a los buitres).

Muchas gracias a El Otro por el enlace a la subasta que inspiró este artículo. Más información acerca del Concorde aquí.